Antón Chejov: De arte y moralidades
Antón Pávlovich
Chéjov, médico de profesión y cuentista y dramaturgo por elección está
considerado como uno de los más importantes autores del relato corto moderno,
aunque también es cierto que sus textos dramáticos no quedan a la zaga gracias
a las puestas en escena de sus obras hechas por el Teatro de Arte de Moscú bajo
la dirección de Konstantín Stanislavski. En todo caso, es interesante notar que,
al igual que Arthur Conan Doyle, Pío Baroja, Oliver Sacks y Mijaíl Bulgákov,
entre otros, parece que el conocimiento de la naturaleza humana del médico queda
al servicio del narrador para legarnos un repertorio de obras de excelente
factura que ahondan en los conflictos humanos de una forma natural y verosímil.
Inscrito en las corrientes
realistas, Chejov nos presenta en su cuento La obra de arte de 1886, una
muy divertida historia que se ciñe a los cánones del realismo de finales del
siglo XIX. El cuento está escrito en un tono cotidiano y desenfadado. La
historia, desarrollada en apenas unas cuatro páginas, nos lleva de la sonrisa a
la carcajada abierta en casi cada párrafo. Lo que hace que el cuento se lea de
un tirón, pero cumpliendo con las tres máximas de toda buena historia: un
principio atrayente, un desarrollo creciente y un final sorprendente.
Como lo menciona Julio Cortázar
en su libro Clases de literatura: Berkeley, 1980, el cuento es una
estructura cerrada y redonda, abre y cierra desarrollando una sola acción: “El
cuento es todo lo contrario: un orden cerrado” (29). “Alguna vez he comparado
el cuento con la noción de la esfera, la forma geométrica más perfecta en el
sentido de que está totalmente cerrada en sí misma” (30).
El cuento de Chejov cumple con
estos principios básicos expuestos por Cortázar. La anécdota parece simple a
primera vista. Al doctor Kochelkov le obsequian un candelabro de bronce, una
antigüedad con un raro valor artístico, pero con una característica que lo
convierte en una pieza problemática: las figuras de mujeres desnudas. En este
sentido, cuando un objeto artístico que representa el desnudo femenino resulta
bochornoso o amenazante para quien lo posee, intuimos que la sociedad en la que
está inmerso es altamente conservadora, puritana o moralista. Lo que traza un
paralelo con lo que observamos en El extraño caso del doctor Jekyll y el
señor Hyde de Robert Louis Stevenson publicada el mismo año que el cuento
de Chejov. En la novela de Stevenson, somos testigos de los desafortunados
experimentos a los que se ve empujado un respetado doctor Jekyll para liberar
un yo reprimido por una sociedad cerrada y moralista que criminaliza la
diversidad como en el caso de Oscar Wild, quien fue encarcelado en 1895 por mantener
relaciones homosexuales. En todo caso, estos ejemplos nos llevan a deducir que
en esta época la censura con respecto a la sexualidad era firme, y en algunos
casos, hasta violenta. Sabiendo esto, el cuento de Chejov adquiere nuevos
matices.
Ante la imposibilidad de
rechazar el obsequio, el doctor Kochelkov se enfrenta al dilema de cómo
deshacerse de la pieza, lo cual detona la presentación de nuevos personajes y
su relación con el objeto comprometedor. De esta manera, y aunque a primera
vista la historia parecía sencilla e inocentemente divertida, una revisión más
atenta revela una crítica social que queda disimulada por las estrategias
narrativas utilizadas con habilidad por el autor.
Para empezar, podemos reconocer que
la voz del narrador está en tercera persona y se diluye entre los diálogos de
los personajes. La elección de la tercer apersona permite que el narrador funcione
de manera omnisciente (del latín omni (todo) y sciens (que sabe),
es decir “que todo lo sabe”). Esta característica del narrador la observamos en
que puede penetrar en los pensamientos de los personajes. También sabemos que es
un narrador personal porque se permite hacer comentarios sobre la acción. Por
otro lado, aunque muestra su pudor al describir el objeto, entendemos que es un
narrador extradiegético, porque no ocupa un lugar dentro de la historia; es
decir, no es un personaje más de la acción narrada. Sin embargo, sí parece pertenecer
a la misma sociedad que está describiendo en su narración:
Era un candelabro, no muy grande, pero efectivamente de bronce antiguo y de admirable labor artística. Un pedestal sostenía un grupo de figuras femeninas ataviadas como Eva, y en tales posturas que me encuentro incapaz de describirlas, tanto por falta de valor como del necesario temperamento (Chejov, 1886, 130).
La utilización de frases como:
“figuras femeninas ataviadas como Eva”, invitan al lector a imaginar la
desnudez sin mencionarla de forma explícita. Esto nos da a entender que el
narrador mismo está inmerso en ese contexto social moralista que considera la
sexualidad como un tabú o algo demasiado íntimo para ser tratado públicamente.
Lo sabemos porque siente la necesidad de expresarse con pudor. Luego, cuando
dice: “me encuentro incapaz de describirlas, tanto por falta de valor como del
necesario temperamento”, confirmamos la presión moral que inhibe una
descripción más detallada del objeto.
Otro aspecto que podríamos
observar se refiere al nivel de realidad en el texto. Como lo mencionamos al
principio de este escrito, al inscribirse en la corriente realista, el texto
muestra hechos verosímiles en un tono cotidiano:
En cuanto se marchó el doctor, el abogado se quedó contemplando el candelabro, le dio vueltas y más vueltas, palpándolo por todos lados, e, igual que su anterior dueño, estuvo cavilando sobre la misma cuestión. ¿Qué iba a hacer con aquel regalo? (132)
En lo que respecta al tono que
emplea el autor para presentar los hechos narrados, podemos decir que es un
tono medio porque se expresa con camaradería y desenfado:
"Es una obra magnífica —pensaba—. Sería lástima tirarla, pero tampoco es posible guardarla. Lo mejor será regalarlo a alguien... ¿Y si lo llevara esta noche al cómico Schaschkin? A este sinvergüenza le gustan objetos de esta clase y, además, hoy tiene un festival benéfico..." (132).
La expresión: “A este
sinvergüenza le gustan objetos de esta clase”, parece reforzar la percepción de
que la moralidad es un aspecto determinante en el cuento. Si a esto le
agregamos que el “sinvergüenza” es un cómico, parece caracterizar a una
sociedad que tolera, pero no acepta, la forma de vida “licenciosa” de los
artistas escénicos. En este sentido, la historia del teatro muestra cómo las
distintas sociedades han visto a esos “entes extraños” que pueden
metamorfosearse en distintos personajes, trasvestirse y cambiarse de hombres a
mujeres con la magia del vestuario y el maquillaje. Estos “entes sin vergüenza”
representan un misterio y una amenaza para los paradigmas morales, por lo que son
considerados seres marginales dentro de una sociedad. Por eso, cuando el
abogado conecta una obra de arte “amenazante” con un cómico “sin vergüenza”, la
relación parece lógica e incuestionable.
Por su parte, mientras los
textos dramáticos (guion de cine, libreto de teatro) se escriben en presente,
los textos de ficción narrativa, en su mayoría, nos relatan hechos ocurridos en
un tiempo pasado. El cuento de Chejov no es la excepción. Por ejemplo, en la
oración: “Llevaba en las manos algo envuelto en un papel de periódico”, el
verbo “llevaba” está conjugado en el pretérito imperfecto del indicativo. Lo
mismo sucede en la oración: “Dos días más tarde, cuando el médico Kochelkov
estaba sentado en su gabinete con la cabeza entre las manos”, en este caso, el
verbo “estaba” también corresponde al pretérito imperfecto del indicativo.
En lo que respecta a la
arquitectura del texto narrativo, sabemos que se sustenta en tres ejes
fundamentales que son: la narración (que cuenta acciones que hacen avanzar la
trama), las descripciones (que detallan cómo son las cosas, personajes,
sentimientos, lugares, etc.) y los diálogos (que revelan la personalidad, los
pensamientos, sentimientos de los personajes). En el cuento de Chejov podemos
destacar que el eje dominante está representado por los diálogos de los
personajes, lo cual parece anticipar su incursión posterior en la dramaturgia
con obras tan destacadas como La gaviota (1896), El tío Vania
(1899), Las tres hermanas (1901) y El jardín de los cerezos
(1903). De los 45 párrafos que integran el texto completo del cuento, 25
corresponden a diálogos de los personajes. Los diálogos sirven para
caracterizar a los personajes con pocos trazos efectivos y eficientes.
Y llegamos a uno de los aspectos
centrales del cuento: el conflicto. Aunque a primera vista podría parecer que
la cantidad de conflictos que puede abordar una obra literaria es casi
ilimitada, la realidad es más simple. En términos de teoría literaria solo
tenemos tres tipos de conflicto: interpersonal (conflicto entre personajes),
intrapersonal (conflicto del personaje consigo mismo) y con el entorno
(conflicto del personaje con la sociedad o la naturaleza).
En el caso de La obra de arte,
el conflicto principal, como lo anticipamos casi al principio de este ensayo,
se da entre los personajes y esa sociedad burguesa, conservadora y moralista en
la cual están inmersos; que condena, señala e incluso, censura cualquier
manifestación de sexualidad que no esté regulada por las convenciones
socialmente aceptadas:
—Sí; es un objeto realmente hermoso —consiguió murmurar—, pero verá usted, no
es del todo correcto... Eso no es precisamente un escote... Bueno, Dios sabe lo
que es.
—Pero ¿por qué lo considera usted de ese modo?
—Porque ni el mismo diablo podía haber inventado nada peor... Colocar encima
de mi mesa este objeto sería echar a perder la respetabilidad de la casa.
Por su parte, también el abogado
celebra en privado la audacia del objeto, pero sabe que sería inaceptable si se
exhibiera públicamente:
—¡Vaya un objeto! —exclamó el abogado, echándose a reír—. ¡Ni el mismo demonio
sería capaz de inventar algo mejor! ¡Es estupendo! ¡Magnífico! ¿Dónde
encontraste esta preciosidad?
Después de exteriorizar así su entusiasmo, echó una mirada temerosa a la
puerta, y dijo:
—Sólo que, hermano, por favor guarda tu regalo. No lo quiero.
—¿Por qué? —inquirió el médico, asustado.
—Pues porque... a mi casa suele venir mi madre y también los clientes... Incluso
delante de la criada resultará algo molesto...
En lo que respecta a
la trayectoria y evolución de los personajes, también de acuerdo a la teoría
literaria, solo tenemos tres posibilidades: que el personaje cambie para su
bien, que cambie para su mal o que no cambie. En la obra de Chejov, los
personajes no cambian. Tienen que lidiar con una situación comprometedora, pero
al final regresan al punto de partida. Es una obra circular en la cual los
personajes permanecen estáticos y lo que cambia es nuestra percepción como
lectores.
Sacha Smirnov empieza y termina
intentando agradecer al doctor el haberlo salvado mientras que el doctor Kochelkov
empieza y termina a su vez intentando rechazar ese objeto problemático y
moralmente reprobable que lo compromete.
Como podemos apreciar a partir
de estas breves reflexiones, La obra de arte del escritor ruso Antón
Pávlovich Chéjov encierra en sus apenas cuatro páginas de texto una visión
sarcástica y divertida de la sociedad burguesa de finales del siglo XIX y
principios del XX. Nos permite acercarnos a una sociedad en decadencia que muy
pronto experimentaría los horrores de la Primera Guerra Mundial y la Revolución
Rusa. Como en sus obras dramáticas, Chejov critica la sociedad de su momento
con un humor amargo. Porque la risa en sus textos, nunca es una risa inocente.
Referencias
Cortázar, J. (1980). Clases
de literatura: Berkeley, 1980. Alfaguara.




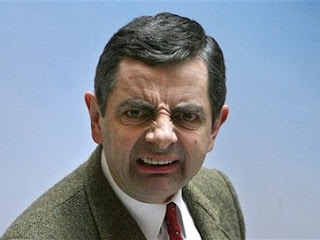

Comentarios
Publicar un comentario